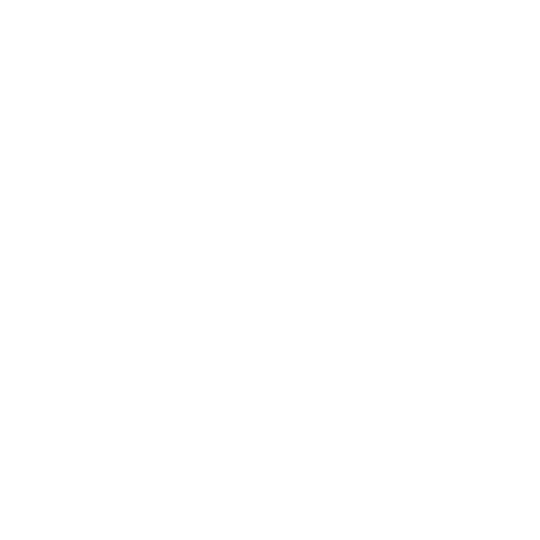Entre septiembre y noviembre de 1981, unas 4.600 familias protagonizaron una de las tomas de tierra más grandes de la historia argentina. En el sur del Gran Buenos Aires, entre los partidos de Quilmes y Almirante Brown, aproximadamente 20.000 personas ocuparon 211 hectáreas de terrenos fiscales y privados.Los ocupantes, en su mayoría familias expulsadas por la pobreza y la falta de acceso a la vivienda, describieron los terrenos ocupados como “tierras inhabitadas”. Allí comenzaron a levantar viviendas improvisadas, generando un asentamiento que creció rápidamente.
La expansión alarmó al gobierno militar de la época, que respondió con un operativo de desalojo masivo en el que participaron 3.000 efectivos tanto policiales como militares. El movimiento resistió gracias a una organización comunitaria sólida, el apoyo de sectores de la Iglesia y el respaldo de algunos actores sociales que denunciaban la creciente crisis habitacional.
Un informe de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental de 1984 -cuatro años después de la toma de tierras- reveló que una cuarta parte de las familias en el Gran Buenos Aires vivía en viviendas precarias y cerca de 150.000 hogares sufrían condiciones de hacinamiento. Finalmente, el derecho a la tierra fue reconocido oficialmente durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a través del decreto 788/85 del 8 de febrero de 1985, que legalizó la posesión de esas tierras por parte de los ocupantes.

Este episodio no solo expuso las tensiones sociales de una población empobrecida y marginada, sino que también dejó en evidencia el desinterés de la dictadura militar por abordar una problemática que no era nueva en el país. La toma de 1981 quedó inscripta como un capítulo interesante en la lucha por el derecho a la tierra y al acceso a la vivienda en la provincia de Buenos Aires que, por cierto, no fue el último.
Sobra la tierra, faltan regulaciones.
Desde la profundización del modelo neoliberal en la Argentina a mediados de la década del 70, habitamos un suelo que parece para pocos. Según el último censo de 2022 casi 6 millones de personas no tienen baño y una gran parte de estas casas están construidas con materiales precarios.
El Programa de Estudios del Conurbano de la Universidad Nacional de Avellaneda, elaboró un Atlas para estudiar las condiciones de vida y las estrategias de reproducción social de las clases populares del Conurbano bonaerense que representa el 63% de la población total de la provincia de Buenos Aires. Con 16 localidades en total, más de 250 asentamientos informales y una densidad de 1.841.247 habitantes -según los datos del último censo en 2022- La Matanza, es el distrito más poblado del Conurbano bonaerense. Solamente el 53,61% de la población del Municipio tiene acceso al sistema público de cloacas, y el 18,92% de las personas tienen inodoro sin descarga de agua (balde) o pozo. La realidad de muchos hogares es preocupante.
En dialogo con Ornitorrinco, las autoras del programa, Marcela Vio y Claudia Cabrera, expresan que hay diferencias notables respecto a las condiciones de vida, infraestructura urbana, acceso a servicios de los 24 partidos que se distribuyen entre el primer y el segundo cordón que rodean a la Ciudad de Buenos Aires.
“Hoy en el primer cordón el abastecimiento de agua por red pública alcanza un porcentaje muy significativo de la población, mientras que el segundo sigue teniendo un déficit importante”, expresan.

El último censo económico en el Conurbano fue realizado en 2005 y evidencia que el primer cordón mantiene todavía una impronta muy vinculada a la industria manufacturera mientras que el segundo la estructura productiva está más recostada en el sector de servicios y comercio. En lo que respecta a la vivienda, el Atlas destaca las desigualdades en el acceso a vivienda digna, señala la prevalencia de asentamientos informales, las dificultades de urbanización y la falta de infraestructura básica en muchos barrios.
Además muchos hogares tienen problemas como falta de aislamiento, techos de chapa sin cielorraso, paredes de materiales poco resistentes o terminaciones incompletas. Las investigadoras también afirman que en el período intercensal (2010-2021-2022) la tipología de vivienda en todos los municipios que más creció fue la de la pieza de inquilinato.
El barrio 14 de enero, desde adentro
El barrio 14 de enero está ubicado a tres kilómetros de la estación González Catán. “Hace 12 años no había nada, eran todas tosqueras, pero ahora está todo lleno”, nos explica Esteban, el chófer del Úber que pedimos desde la estación. Le resulta extraño a dónde vamos, sin embargo aceptó el viaje porque era corto y es mucho mejor negocio ese tipo de viajes que los de más de cinco kilómetros. Vive hace 30 años en la zona, así que conoce la evolución del territorio. “Cuando llegué eran cuatro manzanas nada más”. Nacido en el Chaco y llegado a Buenos Aires a los 11 años, vivió dos años en Villa Fiorito con su madre hasta que se mudó definitivamente a Catán.
Mientras conversamos el auto se balancea de derecha a izquierda y viceversa; las calles de tierra que recorremos parecen ganadas por los vecinos y sus autos que pasan desde hace unos años por ahí. El sol, agobiante por momentos, es una ventaja: con lluvia es imposible transitar por el lugar. Cerca de llegar a nuestro destino le pedimos el número, y le sugerimos hacer el regreso.“Justo tenía pensado lavar el auto, además por la tarde lo conduce mi hijo” nos explica, lo que indica que nuestra aventura con Esteban ha terminado.
Llegamos al MTE “Santa Cecilia”, un Centro Comunitario ubicado en las cercanías del 14 de enero, dónde nos esperan Florencia, Desiree y Adriana. Cruzamos la vías del Belgrano Sur, detrás esta el asentamiento donde viven 20 familias en 1000 lotes.
En la entrada del barrio hay un módulo de la policía que la provincia estableció luego de la masacre que se cobró la vida de cinco personas:Luis Fernando Bascope, un adolescente de 16 años, Leonel Enzo Tapia (29 años), Waldo Velázquez Chávez (28), Gregorio Mamani (29), y Eduardo Rivera de 23 . A un año de la balacera, los vecinos hicieron un homenaje para conmemorar a las víctimas, y grabaron con sus nombres una lápida de mármol.
Adriana afirma que pese a que la casilla transmite seguridad a los vecinos, los policías nunca están.”De hecho en la inundación de marzo pasado fuimos a rescatar a una familia.Le pedimos al patrullero para que nos alcance porque la nena estaba con mucho frío, con hipotermia y ni bola. No, ni siquiera nos subió así. Ni bola”, expresa.

Una tosquera separa el barrio de 14 de enero del basural de Ceamse. “Esta es nuestra Córdoba, acá hay carpinchos”, comenta Desiree.Y explica que hace poco subió una foto de la laguna y muchos confundieron el sitio. Es que la tosquera en el barrio 14 de Enero es un espacio que, a primera vista, podría parecer un remanso de tranquilidad y naturaleza. De lejos, sus aguas son limpias y cristalinas de las cuales los vecinos disfrutan de bañarse y pescar.
Es común que muchas personas se acerquen al centro comunitario para recibir asistencia por problemas respiratorios, estomacales y alergias en la piel. Recientemente, el gobierno provincial realizó un censo, que arrojó que el lugar es inhabitable. Además, el Monitoreo Ambiental que realiza periódicamente el CEAMSE, confirmó que no se encontraron contaminantes significativos en las aguas subterráneas, pero sí se observaron indicios de contaminación en aguas superficiales cercanas al complejo.
Nos detenemos en una casa, allí nos espera un sobreviviente y uno de los pocos testigos dispuestos a hablar.

***
Antes de la masacre, Luis Arce se desempeñaba como albañil. Ese día, junto al resto de los habitantes de la tosquera en el barrio 8 de diciembre, lo habían convocado a una asamblea vecinal para debatir la realización de una plaza pública. La decisión no pudo concretarse: en medio de la discusión un grupo de personas que acompañaban a los “delegados”-quienes tenían el control de la administración de los lotes-abrieron fuego. Luis sobrevivió: recibió diez disparos, y una de las balas aún permanece en su cuerpo. “No quieren sacarla porque dicen que es de alto riesgo”, señala a la altura del pecho.Tiene dolores recurrentes, especialmente de noche, lo que le impide dormir como quisiera.
Ximena Choque es la pareja de Luis. Llegaron a Argentina hace 4 años desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Al principio, vivieron con sus tres hijos en una sola habitación, pero al poco tiempo el propietario los echó, o alquilaban un departamento o se iban de allí. Por medio del contacto del patrón de Luis, la familia se terminó alojando en una obra en construcción en Villa Celina. Allí Ximena, conoció a Juana, la mamá de un compañero de su hijo mayor y quién la invitó a que participará de la toma en donde hoy está el 14 de Enero. “Es para madres solteras, entras con 20 mil pesos”.Estar en pareja no fue una limitación, compraron dos lotes de 10×27 metros cuadrados. Nunca les entregaron un papel de compra-venta, “fue todo de palabra”.
Ingresaron al terreno que les correspondía de acuerdo a lo apalabrado y a los días la policía acudió para desalojarlos. Resistieron.

Al principio, luego de la balacera, y por la delicada situación de salud que atravesaba Luis y que le imposibilitaba trabajar, los ingresos de la familia se redujeron drásticamente. En ese periodo, Ximena comenzó a vender algo de comida durante el día, y gracias a la solidaridad del barrio y de que una hermana que vive en Italia les enviaba algo de dinero, pudieron salir adelante.
Actualmente trabaja en la feria de La Salada lunes, miércoles y viernes. Se va de su casa a las 17 horas y vuelve a las 15 hs del día siguiente; empaqueta y ese es el mayor ingreso que tiene la familia. “El resto de los días ‘changueamos’ por acá”. Con algunos ahorros, la pareja logró comprarse un Fiat Sienna azul por 750 mil pesos que le permite a Luis hacer de remis. Los trayectos son cortos, de la tosquera al centro de Gonzáles Catán, y alrededores.
***
Mario es el dueño de “Katy”, el único kiosco-almacén dentro del barrio, y dónde compran la mayoría de los vecinos. La pequeña despensa, recibe el nombre de su nieta, está armada de cañas, y se puede comprar por $2000 una botella de agua 2.25 de Manaos y un kilo de manzanas verdes. Al lado instaló dos improvisados -pero bien puestos- arcos de fútbol y armó una canchita con la idea de que los vecinos se acerquen a jugar y pueda vender algo más.
Pero además, Mario fue uno de los primeros habitantes de 14 de enero. Al igual que Luis y Ximena, nació en Bolivia y emigró en búsqueda de un futuro más próspero. A diferencia de ellos, a él le pidieron 100 mil para ingresar. Actualmente vive con su esposa a quien cuida porque tiene que hacerse diálisis tres veces por semana en el Hospital Posadas.Ambos tienen residencia permanente desde hace 37 años.

Muy cerca de su vivienda hay un cartel de compra y venta clavado en la tierra.La tragedia no abarató los costos: según pudo constatarse por teléfono al número sugerido, el valor de un lote de 10×100 metros es de ocho millones de pesos. Al día de la fecha su casa tiene una puerta y una ventana, revestida de ladrillos. Les gustaría seguir construyendo aunque según cuentan “desde la masacre no hay autorización para eso”. El municipio no presentó nunca.
También podés leer: “RATAS QUE HUELEN BOMBAS”
A la vuelta, Luis y Ximena nos dejan en la estación. Son las 15 hs y el sol revienta sobre el Fiat Sienna. El caño de escape larga un humo negro y espeso por el costado “porque no esta colocado por detrás”. Al cruzar las vías Luis levanta el capot, desconecta la batería y vuelve a conectarla. Las ventanillas están bajas, y durante el trayecto Ximena nos cuenta exactamente como llegó a Argentina: cruzó en balsa desde Yacuiba hasta Aguas Blancas (Salta), después se tomo un micro desde la Quiaca hasta la capital de Jujuy, luego un micro hasta Buenos Aires.Tardó tres días en llegar.
Sonrie. Dice que no anhela su país natal, “la laguna es su hogar”, cambia de tema. “Lo compramos hace seis meses, con este auto fuimos un par de veces a ver a mi mamá en Villa Celina”, señala orgullosa. El polvo, y la tosquera van quedando atrás.

Ornitorrinco intentó comunicarse con la municipalidad de La Matanza para conocer su mirada específica sobre la dinámica del barrio y si se hicieron presentes para trabajar en conjunto con los vecinos. Al momento no han recibido respuesta.
La causa, que se encuentra en el Tribunal Oral 5 de La Matanza y por la cual hay cinco detenidos, pasó a juicio oral y aún no están fijadas las audiencias. Las familias están siendo representadas por Nicolás Rechanik y Liliana Kunis, integrantes del gabinete de abogados de Juan Grabois.