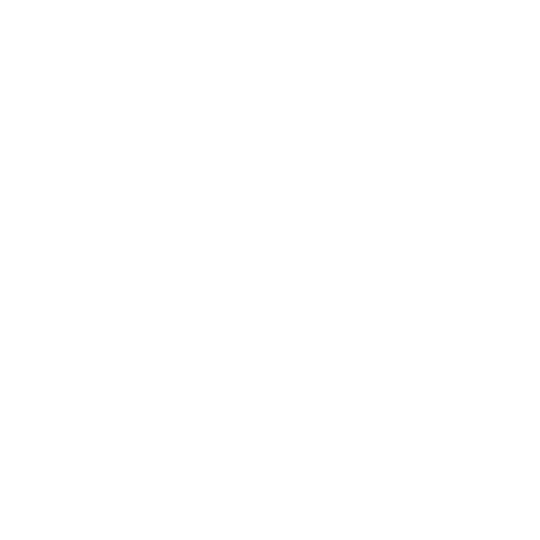Desde lejos el Río Paraná parece estar quieto. Pero al acercarse, se percibe la potencia de su enorme caudal. Avanza paciente a través de una geografía vasta y en su tramo final, antes de encontrarse con el mar, se expande en un delta complejo, un laberinto de canales, brazos y humedales que funcionan como pulmones y reservas de vida. Integrado con el Río de la Plata llega hasta la Bahía de Samborombón. Hasta la ciudad de La Plata hay islas con sus propias culturas, luchas e identidades.
Un grupo de canoas baja por las aguas marrones del Paraná. Avanzan lentamente entre las lejanas orillas. A su paso, dejan un silencioso surco de resistencia. Salieron de Formosa y van hacia la Ciudad de Rosario, donde un enorme festival las espera. Saben que la poesía de Fandermole festejará su llegada, y que cada parada será más emocionante que la anterior.
La travesía es una gesta política. La disputa entre visiones del río es lo que impulsa a movimientos como Remar Contracorriente, una campaña que agrupa a más de doscientas organizaciones que navegan con la misión explícita de desafiar la privatización de nuestra cuenca. Y es que la actual gestión pretende entregar el río por sesenta años, y permitir que las mismas empresas que administren las obras sean quienes decidan lo qué sucede con nuestras aguas. Grandes empresas multinacionales pugnan por controlar esta “autopista líquida”, dragando su lecho para facilitar la navegación de gigantescos barcos cargueros, indiferentes al territorio vivo que atraviesan.

La inspiración inicial vino de otro viaje histórico, cuando en 1996 Luis “Cosita” Romero remó contra las represas del Paraná Medio. Pero ahora se suman voces nuevas. En muchas paradas los invitan a recorrer escuelas y los más chicos de cada pueblo en el cual frenan escuchan con atención todo lo que hay por defender. Entre empanadas de pescado, encuentros educativos, fiestas populares, se suman más remos a la resistencia. La pequeña flota de canoas va variando en tamaño entre cada lugar.
En una de esas canoas viaja Franc Paredes, gestor cultural y ambientalista, que lleva casi tres semanas registrando en su cámara el viaje que organizó, y cuyo material se convertirá en un documental. Entre sucesivas remadas, Franc mira hacia las costas. “Lo que falta es conocer más el río para poder amarlo. Más allá de la información, necesitamos experiencias reales de cercanía, porque nadie protege lo que no siente suyo”, dice.
Y agrega con convicción: “Es importante insistir con los planes educativos, tanto primaria como secundaria. Ir al río es entender lo que está pasando, que el tema es de identidad, pero también de soberanía. Se cree que lo que está dado siempre va a estar y cada vez menos tenemos el control de nuestros bienes naturales. Necesitamos creatividad y masividad, ideas que despierten el deseo colectivo por defender lo nuestro”.
Las generosidades del Río Paraná y la pugna por la “autopista líquida”
El río es turbio y sedimentoso, la opacidad habilitó a que fuera maltratado. En él se derraman desechos cloacales, residuos industriales y agrotóxicos lavados por las lluvias. Su baja pendiente lo hace propenso a cambios. Es un río que redefine continuamente sus propias fronteras, desafía mapas y resiste los intentos constantes de definirlo, de controlarlo. Pero todo lo que tiramos al río vuelve, de una manera u otra. Lo que el Paraná arrastra se deposita lentamente corriente abajo, creando islas, islotes y bancos de arena. Cuando nuevas formaciones emergen a lo largo del Delta, es normal que alguien plante inmediatamente un cartel de propiedad privada. Ante la más mínima distracción de las comunidades vecinas, las inmobiliarias avanzan.
Juan Recchia Paez es investigador del CONICET y presidente del Centro de Fomento Cultural, Social y Deportivo “Isleños Unidos” en la Isla Santiago, enfrente de la ciudad de La Plata. “Desde los últimos tres o cuatro años, el acceso a las costas está cada vez más privatizado. Se ve cómo se empieza a subdividir el territorio, especialmente la orilla que son los terrenos más buscados para la gente con plata que ha llegado a la isla en este último tiempo”, manifiesta.

A lo lejos, enormes barcos Post-Panamax avanzan, ajenos al territorio. Los buques representan una visión del Paraná como autopista líquida, exclusivamente dedicada a extraer toneladas, de lo que sea. Son varias las empresas que buscan controlar la ruta fluvial: Jan de Nul, Shanghai Dredging Company, Van Oord, DEME y Boskalis. Nombres casi desconocidos para quienes habitan las costas, una de ellas puede tener el poder de decidir sobre el futuro del río. Desde sus oficinas europeas, y sus cubiertas en altura, son ciegos a las identidades y culturas ribereñas que alberga las costas del Paraná.
“Una ciudad de cara al río”
En la isla, Juan trabaja junto a vecinos la recuperación de espacios públicos, impulsando proyectos comunitarios concretos. Plantando árboles nativos, gestionando Ferias Isleñas, o con la creación de una escuelita popular de vela para los más jóvenes, buscan que el río no sea un lujo restringido por la clase social. “La lucha por el espacio público es la principal causa comunitaria. Intentamos romper los límites sociales que restringen los derechos al uso del río, al agua, a la navegación”, explica.
Juan también advierte sobre los encuadres que se han puesto de moda en torno a la naturaleza, como parte de los procesos de acaparamiento. “Ahora se promociona conectar con el río desde una perspectiva New Age. Es importante revisar esas narrativas porque las observo muy atravesadas por la condición de clase y no necesariamente reflejan la realidad de quienes vivimos acá”. Ante los aluviones turísticos de kayakistas, ciclistas o pescadores deportivos, aparece la pregunta de cómo volver sustentable las visitas. De cómo conectar narrativas comunitarias y que puedan integrar a quienes históricamente habitan las orillas.
Agustina Medina es educadora y parte del sindicato de docentes SUTEBA. Desde Zárate, describe la tensión entre la forma histórica de habitar el río y la que aparece en la actualidad en los folletos inmobiliarios. “La ciudad dice que vive de cara al río, pero es una mentira comercial. Nuestros chicos crecen sin acceso a las costas. El río les queda vedado, como si fuera peligroso o ajeno, y con eso perdemos la posibilidad de construir identidad”, afirma. En la semana trabaja en las aulas para que jóvenes de Zárate recuperen el contacto con el Paraná, y entiende que el derecho al disfrute del río que hoy solo existe en sueños o recuerdos familiares puede ser un derecho.
La ansiedad ecológica de los habitantes del río
La solastalgia, término que define la angustia causada por la pérdida del paisaje que consideramos hogar, permea la conversación. Pero esta no es una solastalgia únicamente de lo perdido, sino de lo que tememos perder, una ansiedad anticipada por los ecosistemas vivos pero amenazados; por tradiciones culturales todavía presentes pero que se van desdibujando con cada barco que cruza indiferente.
Desde el movimiento sindical, Christian Poli, secretario general de la CTA Ribera del Paraná en Zárate, también nota la fragmentación del vínculo comunitario con el río. “A pesar de ser una ciudad pegada al río, estamos despegados de él. La mirada de la población está puesta más en el parque industrial que en el río. Hay una disociación muy fuerte entre la mayoría de la población y la cultura del Paraná””, explica. Desde su rol sindical insiste en que es urgente reconstruir ese vínculo, poniendo el río nuevamente en el centro de la vida comunitaria.
Christian destaca el proyecto “Zárate al Agua”, impulsado desde hace varios años por un grupo de profesores de educación física: “Alrededor del 75% u 80% de la población no sabía nadar. Muchos ni siquiera tenían un acercamiento cotidiano al río, era muy esporádico”, señala. Su vision propone recuperar el río para los habitantes de una ciudad costera, para que haya un uso público en vez de privado: “Necesitamos volver a darle protagonismo al río en la vida cotidiana, porque la mayoría de la población nunca tuvo un acercamiento real al Paraná, más allá de un contacto ocasional”.

El duelo por anticipado que muchas personas sienten no siempre paraliza, también empuja a la acción y a la militancia por nuevos sueños colectivos en torno a las cuencas. Desde su canoa, Franc lo plantea claramente: “Es fundamental atravesar ese duelo anticipado, reconocer que algunas cosas van a cambiar definitivamente. Pero que justamente en ese reconocimiento, está el potencial de parir nuevos vínculos con el territorio, con el agua”. Desde Zárate, Agustina busca transformar los duelos en acción concreta: “Tenemos el recuerdo, el legado, de la época en que el río no era una autopista para grandes buques, sino que llevaba también una microeconomía que le daba otro sentido, era un ida y vuelta constante. Hoy soñamos con tener un derecho a la recreación en nuestro río, que no tenemos permitido.”
Mientras las exportadoras insisten en profundizar el dragado para abaratar fletes, desde otros actores proponen espacios de decisión intersectorial. A través de comités de cuenca, educación ambiental integral construir un retorno auténtico a la cultura del río, buscando sanar los lazos comunitarios dañados. En Zárate, Agustina señala además la necesidad urgente de una escuela pública de guardavidas: “Es un proyecto listo para salir, solo falta la decisión política para hacerlo realidad. Daría a nuestros jóvenes la seguridad y el orgullo de vivir cerca del Paraná”.
Como el río, lo que está en movimiento implica cambio y resistencia
La escritora estadounidense Rebecca Solnit abordó el diálogo entre nostalgia, pérdida y adaptación. Describió a la nostalgia como una emoción que reconoce la pérdida del pasado, pero que también entiende que la vida está en continuo cambio. Para Solnit, la nostalgia es parte fundamental para el proceso de crear nuevos horizontes y formas de conexión.Esta noción de nostalgia que da lugar a lo nuevo, traza un puente entre el pasado y el futuro del río.
“La idea de la pérdida está súper ligada al movimiento de las mareas del río. Hay algo constante, que he charlado mucho con otros vecinos, y es la comprensión de que el río trae cosas nuevas y el río se lleva también cosas todo el tiempo. Acá sentimos profundamente esa pérdida, desde lo simbólico hasta lo más doloroso, como vecinos que han perdido hijos en sus aguas”, reflexiona Juan.
Cuando no está en la isla, Juan Recchia da clases en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata y participa de un proyecto de educación ambiental para infancias en la Isla Santiago. Ante la pregunta por la relación con el río, dice que siempre es dinámica, incompleta y en disputa: “No imagino un estado pleno donde se resuelva todo. Lo veo más como una lucha constante. El río nos enseña que todo es movimiento, que las soluciones son siempre parciales, siempre abiertas. A veces el monte recupera lo suyo, a veces el fuego destruye lo construido. Vivir junto al Paraná implica entender que todo es límite, lucha, pero implica que todo también es posibilidad”.
Christian también construye en torno a esta noción, remarcando el papel estratégico de las organizaciones sindicales: “Nuestra tarea es justamente construir conciencia, pero fundamentalmente un programa político-económico que incorpore estructuralmente lo ambiental como tema transversal a la lucha, y a la formación política en las organizaciones de masas”.

El vínculo con el río está en juego. La cuenca está cada vez más afectada. Derramamiento de agrotóxicos, la pampeanización del Delta, incendios de humedales y eventos de clima extremo cada vez más frecuentes. Cuanto más afectado esté el río, más entrarán en tensión las identidades ribereñas y las culturas del río con los proyectos que afectan la cuenca. El avance de las grandes corporaciones y el acaparamiento de tierra genera resistencias locales que nos recuerdan que todavía estamos a tiempo de repensar nuestra convivencia con el río.
También podes leer: “SANTA FE Y UN PUEBLO DEL INTERIOR ATRAVESADO POR DOS CÁRCELES”
Algunas solastalgias engendran formas potentes de conciencia. Es duelo, sí, pero también posibilidad. Al anticipar lo que podemos perder, las luchas se vuelven más fuertes por aquello que podemos proteger. Desde una canoa que sale desde Formosa hasta que el río se pierde en el mar, abundan las luchas por el derecho al río, por proteger su existencia. Fundan nuevos vínculos para sanar las heridas, para que la vida junto al río no sea sólo memoria, sino también futuro.
Ingeniero y maestrando en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo. Director en elSur.Global, y consultor en cultura y ambiente. Dirigió Caja Negra: El mito del voto electrónico (2017) y Por el Paraná: La disputa por el río (2024). Actualmente es coordinador decomunicación del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.