El escritor Juan Bautista Duizeide habla de Sobre un cuerpo ausente, su nueva novela donde conviven los militares de la década del setenta, una madre alucinada, un adolescente que busca sus caminos en la vida y las historias que nacen en la costa del río.
Una madre y su hijo en un diálogo silencioso y por momentos alucinado reconstruyen la memoria de un país. Esa puede ser una de las tramas que cruza Sobre un cuerpo ausente, la nueva novela de Juan Bautista Duizeide, publicada por la editorial La flor azul.
A esa trama se pueden sumar otras: la soledad de una mujer que escribe cartas como si lanzara botellas al mar. O, en una capa más, la vida de un liceísta de la escuela naval que sobrevive su formación en una institución con rasgos similares a los de un matadero. Y si vamos todavía más lejos, en la novela podemos descubrir los mecanismos históricos del poder masculino sobre otros cuerpos y otras vidas, en este caso los de la madre y su hijo.
Pero si hay algo que permite que estas tramas se encadenen son el río y el mar, una constante en la obra de este escritor, marino mercante y periodista nacido en Mar del Plata en 1964 y autor de una veintena de libros, entre novelas, cuentos, crónicas y ensayos.
En Sobre un cuerpo ausente conviven los pasajes poéticos, las descripciones íntimas, un estilo epistolar que se transforma carta tras carta, y la historia de una Argentina velada por la dictadura militar. En este último punto, las calles de la ciudad de La Plata se asemejan a los pasillos de una gran cárcel terrorífica.

En la novela, Duizeide construye una narración fragmentada, pero con un anclaje permanente en lo cotidiano: desde el amor y los recuerdos hasta los mecanismos más profundos que llevan a nuestro país a una deriva permanente. Y, como siempre, el río y el mar como telón de fondo. Porque en la obra de Duizeide, el escenario por el que transitan sus libros es el agua y sus profundidades.
Una pulsión recorre Sobre un cuerpo ausente: la opresión en diferentes formas, pero también los destellos de libertad, muchas veces truncados o coartados. Pero destellos al fin. Y si en las diferentes tramas la escritura poética envuelve al lector, también se caminan pasajes cortantes y poderosos, con una cadencia donde la imposición del poder se transforma en palabras, algo que hace recordar a las páginas más despiadadas de David Viñas.
“Flexiones de brazos, les dije. Y no hable. ¡Nadie se ríe! —escribe Duizeide— Cuerpo a tierra la división. Flexiones de brazos medio, uno, medio, dos, medio… ¿Algún otro cagón que quiera ir a los jardines fuera de horario. Medio, tres, medio… Acá van a aprender que se concurre a los jardines cuando el horario lo permite y no cuando se le canta el culo. Cagar es también un acto del servicio naval, y por lo tanto cagar está regido por reglamento naval… Como cualquier otra maniobra. Medio, cuatro, medio, cinco… ¡No se queje, no sea mariquita! Por su culo flojo toda la división va a ejecutar movimientos vivos hasta el toque de timbre… Medio, seis, medio… Acá no hay lugar para cagones. ¿Comprendido?”.
Sobre un cuerpo ausente quizá sea una novela, como dice su autor, “a contrapelo”. Pero también un texto que espía lo autobiográfico, que experimenta con las palabras y las formas, que no olvida que el poder militar que encarceló al país en la década del setenta todavía nos sobrevuela, que permite navegar un río cargado de historias al mismo tiempo que abre las percepciones de la mente para animarnos a reflexionar. Tal vez sea todo esto, o no. Tal vez preguntarle a Juan Bautista Duizeide sobre lo que despierta Sobre un cuerpo ausente nos permita que las puertas de la percepción continúen abiertas de par en par.
—¿Cómo construiste en la novela lo poético, lo epistolar y, por momentos, una narración muy cruda y coloquial?
—Suelo escribir en dos etapas o mejor en dos momentos bien diferenciados: uno muy torrencial, sin detenerme, muy intuitivo, como si alguien o algo me dictara; otro de mayor distancia con el texto, más reflexivo, más autocrítico, dominado por lo consciente. Por lo general, el primero de esos momentos resulta más breve, fluido, veloz y gozoso; y el segundo puede extenderse hasta las pruebas de galera, es más lento, es trabado, con muchas idas y vueltas, pruebas, ensayos, arrepentimientos, golpes de timón. Se me ocurrió una fórmula para definir ese proceso creativo: escribir como un místico y corregir como un teólogo. Pero como en este caso la escritura me llevó muchísimo más tiempo del habitual, esos momentos se repitieron, se alternaron, se mezclaron, diría que hasta lucharon entre sí: el teólogo y el místico discutieron muy fuerte.
Lo coloquial estuvo al principio —cuando no había novela sino un libro de cuentos que transcurrían en un mismo lugar y compartían personajes—, lo epistolar fue sumamente tardío —apareció en el último año de escritura—, y los únicos pasajes en los que siento que asoma el lirismo, algo que es mucho más pronunciado en mis otras novelas, se encuentran al final y fueron lo último que escribí. Me parece que esos momentos finales funcionan como una coda, y como la concreción de cierto gusto por una circularidad barroca en la cual recurro. Pero en este caso, me parece, una circularidad estallada. Si el narrador en primera persona del capítulo inicial era algo proustiano (o Proust pasado por Las palabras, de Sartre), en el capítulo final ese narrador se desboca y se acerca al monólogo interior directo, sino a la alucinación, que le retuercen el lenguaje.
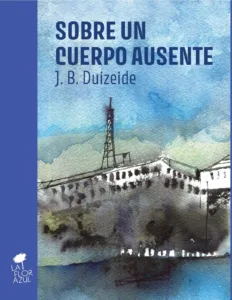
—¿Por qué tardaste diez años en terminar de escribir la novela?
— Si tardé tanto, supongo que fue por disconformidad. Porque aquellos cuentos estuvieron a punto de publicarse (el libro que los contenía ganó un concurso de fomento a la industria editorial independiente al que lo presentó una editorial), pero yo me eché atrás. Sucede que hace bastante que no estoy de acuerdo con el clivaje civiles-militares, ni con la idea de una ruptura completa entre la dictadura y la recuperación de un régimen electoral (lo que trató muy bien Charlie Feiling en su novela El agua electrizada). Me parece que el clivaje es de clase: hubo —si bien pocos— militares asesinados o desaparecidos por la dictadura burguesa genocida, y hubo ideólogos civiles de esa dictadura como Martínez de Hoz, Jaime Smart, Ricardo Zinn, o cuadros provenientes de los partidos políticos tradicionales que fueron intendentes, funcionarios, diplomáticos. Y por supuesto los civiles informantes y los civiles que se beneficiaron de tal dictadura: grupo Clarín, los Macri, etcétera. Pero como aquellos cuentos transcurrían todos en un ámbito naval militar, ese rasgo se perdía por completo.
No había tampoco una presencia de lo femenino, dado que el ámbito en el que se desarrollaban las acciones no había más mujeres que algunas pocas profesoras y las empleadas de cocina y maestranza. Ahí apareció el místico al rescate, a él se le presentó la cuestión de un personaje que para mí terminó copando la novela: una madre —un poco gorkiana pero a la vez setentista y puigiana, se me ocurre ahora, no al momento de escribir—, la madre de uno de los cadetes del Liceo que le escribe cartas a otra mujer. Con ese aporte del místico, me parece que el teólogo tuvo mucho trabajo, pero por momentos se sintió, él también, un místico. Ojalá.
—¿Cómo entra lo autobiográfico en el texto?
—Lo de autobiográfico es una categoría que siempre resulta problemática. Y nunca tan problemática como cuando se pretende obvia, transparente, indiscutible. Yo considero que no hay ningún texto ficcional que no sea de una o de otra manera autobiográfico. Escribimos con nuestra memoria —de vida y de lecturas—, con nuestro lenguaje, más allá de que podamos manejar registros muy distintos, siempre es el lenguaje al que podemos llegar.
Nunca se escribe con el lenguaje del otro, se escribe a lo sumo con lo que logramos incorporar, hacer propio, del lenguaje del otro. Luego hay distintos grados, mediaciones, atajos, piruetas incluso. Puede esconderse mucho lo autobiográfico o por el contrario simularse. Como escribió Camila Sadi en La venganza es un gato amarillo, “no hay nada más autobiográfico que la lectura”.
Lo autobiográfico también puede jugar como una especie de promesa, o de contrato, de tentación incluso, como si fuera un pacto con el demonio, que en general no cumple con lo pactado o cumple de maneras paradójicas. Creo que es el caso de Sobre un cuerpo ausente. Sí: yo fui al Liceo Naval Almirante Brown durante la dictadura, yo participé de un embarco de instrucción a Montevideo en los patrulleros A.R.A. King y A. R.A. Murature, yo hice un viaje de instrucción a bordo del portaaviones A.R.A. 25 de Mayo después de la guerra del Atlántico Sur, etc, etc. Pero en la novela no cuento cosas que me sucedieron (si es que se pudiera, tan fácilmente, contar cosas que nos sucedieron hace décadas, sin que esas décadas reformateen el relato). Cuento, a veces basándome un poco en cosas que viví, cosas que le suceden a personajes que son ficcionales.
Ninguno ha existido en el mundo real, más allá de que algunos nombres coincidan con personas o que cierto almirante de la novela se parezca a cierto almirante de notoria y letal presencia durante la dictadura. Me parece que lo más centralmente autobiográfico es haber regresado a un lenguaje que alguna vez hablé, o que alguna vez habló por mí, y que ha vuelto a tener vigencia en la sociedad. Entonces la novela sí es autobiográfica de ese modo: no en acontecimientos, sino en regiones del lenguaje que revisita.
—¿Haber sido adolescente y estudiante durante la dictadura marca tu literatura?
—Entiendo que sí. Pero también otras circunstancias habrán marcado mi escritura (prefiero hablar de escritura, siento que la literatura es un sistema de poder del cual no formo parte). Pasar de la adolescencia a la juventud en la efervescencia de la Buenos Aires post-Malvinas, ser joven durante el fin del alfonsinismo y el menemismo y haber militado tanto contra la UCR como contra el PJ, haber vivido el 2001, etc.

—¿Pensás que la novela conecta con la realidad actual de Argentina?
—Encuentro excesiva esa pretensión. Me basta con que la novela conecte con lectores, que esos lectores dialoguen con la novela, incluso desde el desacuerdo, el enojo, el repudio. Entiendo que es un texto bastante a contrapelo de las formas narrativas y de los ejes de discusión más presentes en la actualidad. Y que esa, tal vez, sea su forma de ser actual: no ceder ni a los chantajes ni a las supersticiones de la época, discutir radicalmente consensos y hegemonías.
Sobre todo, en cuanto al estado del lenguaje, acechado por una desertificación análoga a aquella a la cual la clase dominante somete a nuestro territorio, no solo una desertificación del lenguaje por evidente pérdida de léxico, sino más que nada por pérdida de funciones del lenguaje. Una época de literalidad sosa y de nominalismo ingenuo cuando no perverso.
Entonces, sobre todo, discusiones estéticas. Pero no puramente estéticas, dado que no existe tal cosa, porque aún con todas las mediaciones existentes, la discusión estética forma parte de la discusión ideológica y política. Huelgan ejemplos: estar o no estar en el MALBA, donde un tipo como Constantini, máximo especulador inmobiliario y destructor de humedales, pretende lavar su figura desde cierta forma perversa de adhesión estética. Adherir o no a ciertos consensos críticos y editoriales. Someter o no el lenguaje propio a los requerimientos de los algoritmos, a la redundancia planificada de las plataformas “de contenidos”, al universo plastificado de la “música urbana”. Como planteaba David Viñas, “decir no es empezar a pensar”. También empezar a escribir.
Leandro Albani (1980, Pergamino). Periodista. Autor de los libros "Kurdistán. Crónicas insurgentes" (kunto a Alejandro Haddad), "Revolución en Kurdistán. La otra guerra contra el Estado Islámico", "ISIS. El ejército del terror", "Mujeres de Kurdistán. La revolución de las hijas del sol" (junto a Roma Vaquero Diaz), "No fue un motín. Crónica de la masacre de Pergamino", "Ni un solo día sin combatir. Crónicas latinoamericanas" y "Kurdistán urgente. Historias de un pueblo en resistencia".



