Julie August es alemana. Tiene 42 años. Toca el chelo. Hace muchos años vive en Argentina, en el barrio porteño de Almagro, en una casa llena de libros e ilustraciones. Es pareja de Lilian a la que conoció gracias al tango porque le aburría bailar con hombres en Alemania. Una tarde, mientras servía agua a las amigas de su pareja que discutían sobre armar un espacio político único se dio cuenta de algo: era hija de un soldado de la Schutzstaffel o la SS.
Esa tarde se fundó en su casa la organización Historias Desobedientes: una agrupación de hijas e hijos de ex militares o policías que participaron, de una forma u otra, en el secuestro, la tortura y el asesinato de 30 mil personas en Argentina en la última dictadura militar. Julie fue admitida porque si bien no tenía nada que ver con los militares argentinos, entendieron su existencia en base a la resistencia a todas las dictaduras, incluida la dictadura nazi.

Ese fue el disparador de su historia. Desde que es muy pequeña que estudió el periodo nazi hasta el hartazgo pero nunca se cuestionó su propia historia, hasta ahora. Ahí empezó a escarbar en los sepulcros de la mente. Trató de reconstruir los brumosos momentos de la niñez, de darle sentido a la inocencia y encontrar su verdadera historia que es, a su vez, la historia de su padre. “No solamente lo digo por mi padre sino también un montón de nazis: eran muy amorosos con su familia, eran poetas, eran grandes músicos, compartían incluso con músicos judíos en el escenario y después los mandaban al crematorio. ¿Cómo puede ser así la mente de una persona?”, me dijo en la conversación que tuvimos en su terraza, llena de plantas. El sol del invierno se fue apagando y el toldo que desplegó para resguardarnos quedó sin uso.
Sabe muchas cosas sobre su padre. Sabe que estuvo en Francia, en Checoslovaquia, luego fue al frente oriental en Rusia y finalmente a Stalingrado donde tuvo la suerte de ser tomado prisionero de guerra. Los papeles que encontró Julie dicen que perteneció a una unidad sanitaria. Lo que no puede saber es qué, precisamente, pasó en esos lugares. Sabe que tuvo una herida de bala pero no si fue en un combate, por algún tiro perdido o una lucha contra sus pares. Tampoco puede saber cuán convencido estaba de la causa nazi o si era un simple reclutado que siguió a la masa alemana hacia el abismo.
***
-Tu madre vivió la guerra. ¿Cómo recordaba esos años?
-Nació en 1930. Cuando empezó la guerra tenía nueve años y cuando terminó, tenía quince. No terminó la escuela porque tuvo que trabajar. Su padre era abogado, se afilió al partido nazi como muchos otros, pero lo expulsaron cuando se dió cuenta de lo anticonstitucional que era todo. Eso la marcó.
La madre de Julie se dedicó a la orfebrería y más tarde a la escultura en piedra. Su casa era un taller: herramientas, polvo, música clásica. No había televisión ni diarios. “Mi mamá era apolítica. No quería saber nada con los partidos, ni con las noticias, ni con los conflictos. Después del nazismo, muchos quedaron traumatizados. No pensar se volvió una forma de sobrevivir”.
Julie creció entre piedras, martillos, bronces, y silencios. “Ella no hablaba de la guerra, pero la guerra estaba ahí, en el aire. Se notaba cuando cambiaba el tema o apagaba la radio. Había un miedo que todavía no se había ido.”
-¿Qué sabías de tu padre cuando eras chica?
-Muy poco. Murió cuando yo tenía ocho años. Era médico y había sido parte del ejército. Decían que tenía una herida de bala. Mi mamá lo idealizaba. Yo lo veía como un héroe doméstico: me hacía juguetes, me construyó una lámpara con una luna y estrellas que se encendían de noche.
El padre de Julie había sido médico en una unidad sanitaria. En su infancia, esas historias eran apenas fragmentos. “Con el tiempo entendí que no saber también es una forma de heredar. El silencio es otra manera de transmitir la historia. Las ausencias pesan tanto como las palabras”.
Julie lo recuerda como un hombre afectuoso y creativo, pero con un gesto que a veces se cerraba. “Había algo en su mirada que no entendía. Una tristeza, o culpa, o cansancio. Cuando murió, nadie explicó nada. Solo se guardaron sus cosas y su historia”.
***
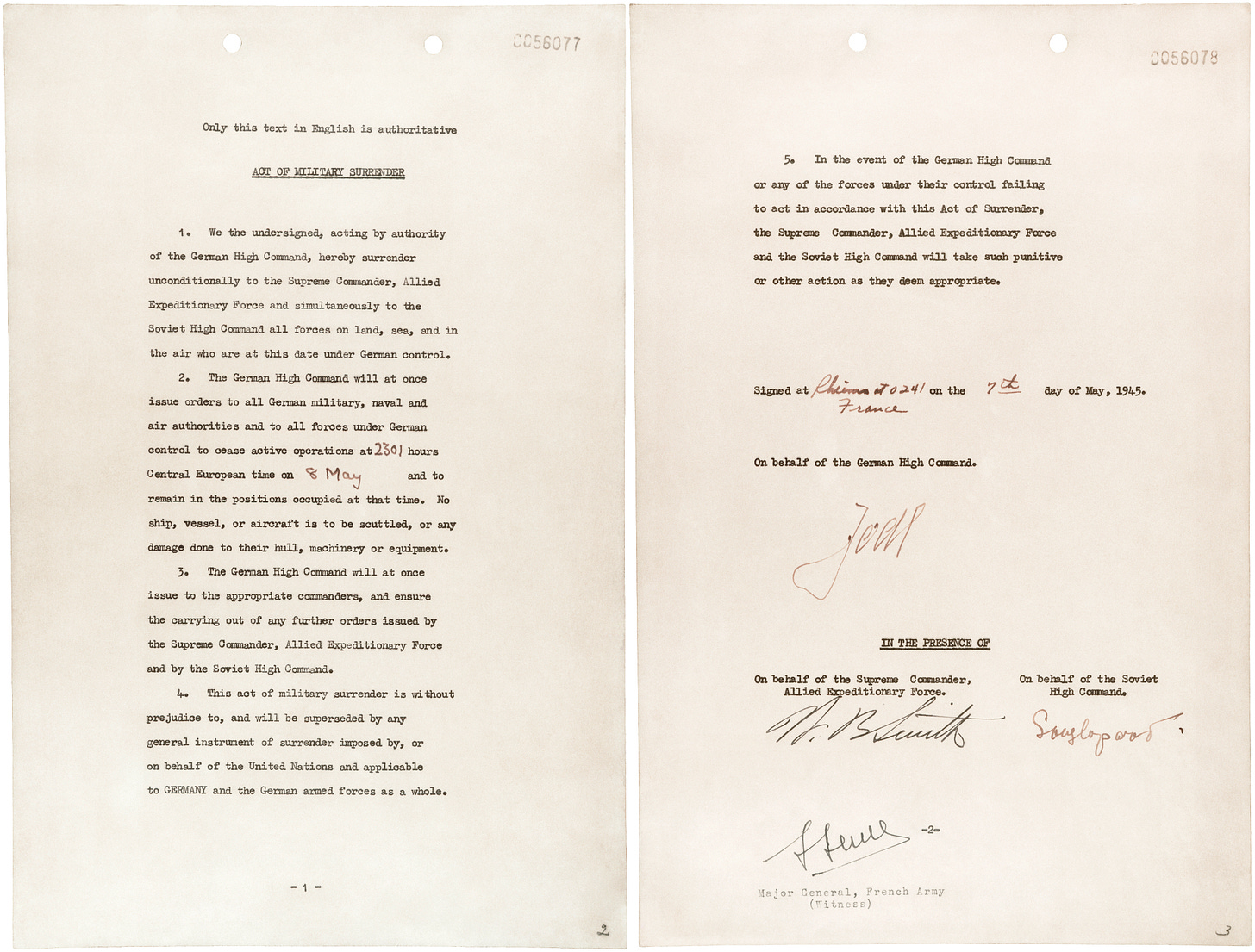
En los años 80, Julie se convirtió en una joven artista. Estudió arte y letras en Viena, Múnich y Leipzig. A los 19 años viajó por primera vez a Latinoamérica, justo cuando caía el Muro de Berlín. Recorrió Bolivia, Chile y Argentina.
-¿Por qué elegiste venir a América Latina?
-Tenía una idea romántica. Había leído a Neruda, a Benedetti. Pensaba que el sur era más cálido, más humano. No sabía nada de política ni de dictaduras. Vine a aprender castellano y terminé quedándome un año.
De aquella época recuerda la hiperinflación argentina, los colectivos atestados, la música en las calles, y las canciones de Víctor Heredia. “No entendía mucho. Para mí era exótico. Pero sentía una especie de nostalgia de algo que todavía no conocía. Era un país que dolía y sonreía al mismo tiempo”.
En Córdoba trabajó en talleres de arte y vendió dibujos para turistas. Aprendió a improvisar. “En Alemania todo estaba estructurado, planificado. Acá la vida era más incierta, y eso me fascinó”.
De vuelta en Alemania, Julie tuvo una hija, trabajó en una editorial de izquierda y siguió escribiendo y haciendo arte. Hasta que una amiga la convenció de tomar clases de tango.
“Fui a una clase, después a otra, y otra más. Me volví adicta. Pero me molestaban las reglas machistas: las mujeres esperando que los hombres las inviten. Pensé: esto no es para mí”. Hasta que escuchó hablar de una milonga queer. “Ahí todo se mezclaba: roles, géneros, cuerpos. Era otra energía. Fui y sentí que ese era mi lugar”.
-¿Y fue ahí donde conociste a Lili?
-Sí. La vi bailar y me enamoré. Al principio ni me di cuenta, porque nunca había estado con una mujer. Fue una sorpresa hermosa. “Fue como una segunda adolescencia. Aprendí a decir ‘soy lesbiana’ con orgullo. En alemán la palabra me sonaba dura, pero en castellano era más amable, más mía”.
La relación con Lili la llevó de nuevo a Buenos Aires. Al principio venía por unos meses, después por años. Hasta que un día se quedó. “Sentí que mi historia estaba más viva acá que allá. Que podía reinventarme”.
***
Buenos Aires se volvió su casa. Lili formaba parte del colectivo Historias Desobedientes, integrado por hijas e hijos de genocidas argentinos. La primera reunión del grupo fue en su terraza. Julie preparaba café y escuchaba.
“Y en un momento pensé: ¿por qué no tenemos esto en Alemania? Nosotros también tuvimos un genocidio. ¿Dónde están los hijos de los nazis?”
-¿Qué hiciste con esa pregunta?
-Empecé a buscar. Pedí los archivos militares, los registros históricos, la Cruz Roja. Con la ayuda de un historiador armé un mapa con todos los lugares donde había estado mi padre: Francia, Checoslovaquia, Rusia, Stalingrado. Después fue prisionero cinco años en Siberia.
-¿Qué descubriste?
-Nada que lo culpe directamente, pero tampoco nada que lo absuelva. Estuvo ahí. Participó. Y eso ya es terrible. A veces me descubro intentando justificarlo. Lo quiero, pero eso no cambia lo que hizo o lo que pudo haber hecho.
Su padre decía que los años en Siberia lo habían cambiado. “Nunca tuvo odio hacia los rusos. Eso me llamó la atención. Tal vez fue una forma de redención, o de negación”.
-¿Cómo se vive con esa herencia?
-Con contradicción. Aprendí que no hay monstruos, hay personas capaces de atrocidades. Y eso es lo más terrible: que eran humanos, como vos o como yo. Padres amorosos, músicos, poetas… y asesinos.
Julie hace una pausa antes de continuar. “Lo que más miedo me da es pensar que todos podríamos llegar a ser capaces de lo mismo. Que todo depende del contexto, de la obediencia, del miedo o de la comodidad”.
-¿Sentís culpa o responsabilidad?
-Responsabilidad, más que culpa. No soy responsable de lo que hizo mi padre, pero sí de lo que hago con eso. Puedo callar o puedo hablar. Y decidí hablar, aunque duela.
-¿Cómo ves el modo en que Alemania procesó su historia?
-Superficialmente. Los juicios de Núremberg fueron impulsados por los ganadores de la guerra. No fue una necesidad interna. En las escuelas se enseña el nazismo, pero no la continuidad del poder después del 45: los jueces, los médicos, los profesores que siguieron ahí. En cambio, en Argentina, los juicios se retomaron, se ampliaron. Se juzgó a civiles, a empresarios. Eso genera otra conciencia.
Julie observa que la “culpa colectiva” alemana se volvió una forma de anestesia moral. “Cuando algo se vuelve una obligación, deja de ser reflexión. Hay museos, monumentos, días de memoria… pero poca autocrítica real. En muchas familias, el tema sigue prohibido”.

-¿Creés que ese silencio se transformó con las nuevas generaciones?
-Un poco. Las generaciones jóvenes hablan más, cuestionan más. Pero también hay un cansancio, un rechazo a sentirse siempre culpables. Por eso la extrema derecha crece: promete limpiar esa carga histórica. Es muy peligroso.
Julie recuerda haber discutido con amigos que votaron a la AfD, el partido ultraderechista alemán. “Dicen que ya basta de hablar de Hitler, que eso fue hace ochenta años. Yo les respondo que justamente por eso hay que seguir hablando. Porque el olvido siempre está al acecho.”
***
En los últimos años volvió varias veces a Alemania. Le preocupa lo que ve. “El país se está volviendo más hostil. La extrema derecha crece, la xenofobia vuelve. Y hay una censura sutil: no podés criticar a Netanyahu sin que te tilden de antisemita. Es una forma de callar, de no pensar. Me da miedo ver cómo la historia empieza a repetirse, bajo otras máscaras.”
-¿Te sentís extranjera cuando volvés?
-Sí, completamente. En Buenos Aires aprendí a hablar, en todos los sentidos. En Alemania siento que vuelvo a callar. Allá el silencio es institucional, elegante. Acá es más ruidoso, más vital.
-¿Qué te enseñó Argentina sobre la memoria?
-Que la memoria no es solo mirar hacia atrás. Es también una práctica del presente. En Alemania el pasado se estudia; en Argentina, se discute, se pelea, se defiende en la calle. Eso lo admiro profundamente.
-¿Y qué te enseñó sobre vos misma?
-Que el amor también puede ser una forma de reparación. Lili me enseñó eso: que construir algo nuevo no borra el pasado, pero lo transforma. Que el deseo también puede ser político.
La protagonista de esta entrevista no se presenta como víctima ni como heroína. Prefiere la palabra desobediente. “Lo que aprendí en Argentina es que la memoria no es solo recordar el pasado. Es una práctica política del presente. No se trata de decir ‘mi padre fue culpable’, sino de pensar qué hacemos nosotros hoy con eso”.
Hablar, dice, no es una forma de venganza sino de supervivencia. “Los silencios se heredan. Si no los rompés, se enquistan, se convierten en miedo. Hablar duele, pero libera. Es la única forma de evitar que se repita”.
-¿Qué sentís cuando pensás en tu padre hoy?
-Ambigüedad. Ternura, tristeza, rabia. Me gustaría poder haberle preguntado. Pero ya no se puede. Lo único que puedo hacer es seguir preguntando, aunque no haya respuestas.
En su terraza, la misma donde escuchó aquella primera reunión de Historias Desobedientes, Julie mira el cielo de Buenos Aires. En Alemania el otoño ya habrá empezado, dice, y el viento traerá los colores del sur de Baviera. Acá, en cambio, el aire huele a jacarandá.
“Mi vida cambió en esta ciudad”, dice. “Encontré el amor, encontré una causa, encontré una voz. Aprendí que los silencios también se heredan. Pero hablar, aunque duela, es la única forma de romperlos”.


