Una tiene cada vez más grietas que de a poco, va tapando con maquillaje y cotidianidad. Pero lo cierto es que estamos complemente frágiles por tantas aberturas: por ellas se nos han salido a chorros las esperanzas, las ilusiones; se nos han caído las estrellas esperando los deseos que pedimos y que nunca se nos cumplieron. La vida nos erosionó la vida, y hay que aprender a vivir con eso.
***
Querido lector,
El viernes 26 de abril de 1985, mientras la naciente democracia argentina escuchaba en cadena nacional la voz de Raúl Alfonsín, el psiquiátrico Saint Emilien se cubría de humo y gritos de desesperación.
Las llamas se propagaron con rapidez y el encierro transformó al edificio en una trampa mortal. En pocos minutos, el lugar quedó sumido en el caos: puertas cerradas, pasillos tomados por el fuego y personas que no podían escapar. Enfermeros, pacientes y ancianos quedaron atrapados en un siniestro que dejó un saldo de al menos 78 víctimas fatales y expuso la precariedad en la que funcionaban las instituciones de salud mental en aquellos años.
La información sobre el origen del fuego es difusa pero la memoria de los sobrevivientes y de los vecinos del barrio se volvió un eco que retorna cada tanto en forma de crónica, rumor, novela y noticia pasajera.
A este respecto es menester leer la novela Quedate en mis brazos de Germán L. Ansonnaud, publicada en 2023 por Autores de Argentina. Germán produce un trabajo hermoso, valiéndose de entrevistas y fragmentos de historia que fue recogiendo.
En ella se narra la historia del neuropsiquiátrico y también de una de sus pacientes y su búsqueda incansable por encontrar a Mariana; quién hará aquí de amiga, nunca se sabe si imaginaria o verdadera; en un camino por tejer el hilo que la conducirá de la locura a esa libertad societaria, que algunos vemos como esclavitud; pero que siempre es mejor que estar encerrado.
Un laberinto, una historia clínica; un camino hacia uno mismo y los dolores que te convierte en adulto completo.
El gesto de Germán es por demás valiente. No solo rescata una tragedia social que por sus características estaba destinada al olvido. También nos enseña a desestigmatizar la locura, esa niña perdida que nos persigue en nuestros pensamientos cuando todo se vuelve oscuro.
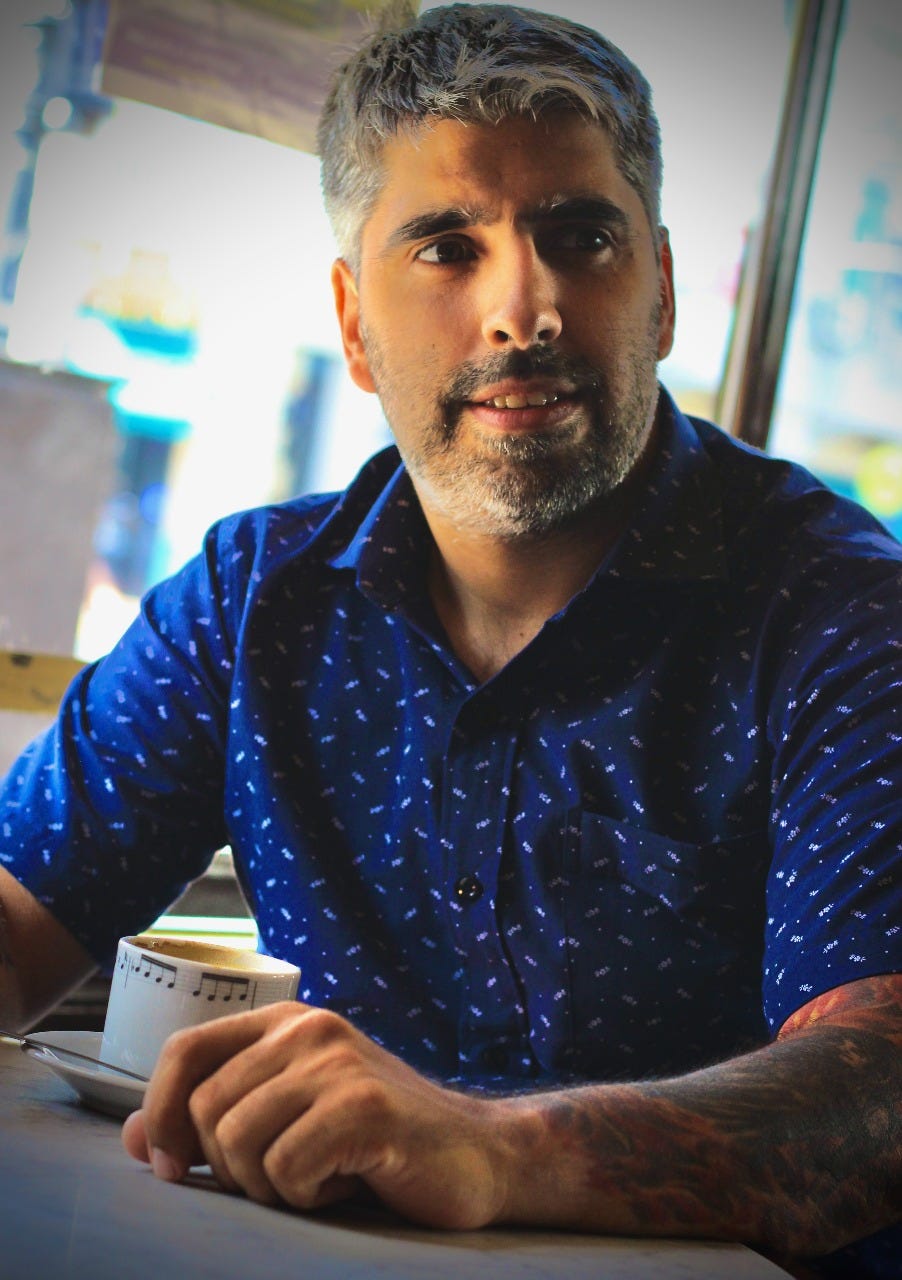
No les tenía ninguna aprehensión a los locos; me identificaba con ellos. No era por su condición, sino por su aislamiento, su imposibilidad de comunicarse, su decidida soledad.
Son muchas las vías que llevan a una persona a una internación. Casi siempre es un secreto no dicho, un maremoto de lamentaciones; una espera invisible por salir de un laberinto. A veces uno sigue al conejo blanco y no repara en la realidad y a veces el hoyo se vuelve complejo y siniestro y nos aleja del punto focal.
La novela hace hincapié en la fotografía. La misma ayuda a la protagonista a aquietar su mar de dudas; le devuelve materialidad a un mundo en constante movimiento, como el de sus pensamientos y su insomnio.
Yo misma me encontré muchas veces intentando narrar la locura. Esa puerta incierta que a veces abren las drogas, los malos recuerdos; los malos tratos. Un amigo que se fue, un pariente que murió. O simplemente la locura es esa foto detenida, a la que no se le encuentra un sentido y no nos deja avanzar.
La locura son lágrimas pero también son gritos; casi siempre de auxilio. La locura es una verdad no experimentada, son certezas sobre la falta, el olvido. Nunca sobre la vida. La locura a veces tiene el peso del terror y la forma de la muerte. A través de los capítulos vamos reconstruyendo esta tragedia social, pero también nos adentramos en una mente desorientada, que planea recuperarse haciendo revisionismo sobre ella misma. Dimensionando las fotos, poniéndole zoom, sacándolas del blanco y negro y dándole el color de la concreción. La protagonista le pone play a esa cámara fija y recupera así su libertad.
La miro. Esta mujer soportó tantas cosas; no puedo entender qué vivió, cuánto ha sufrido. No pretendo ayudarla a sanar, solamente a saber quién es. Es hora de que se acepte como es y quién es: una mujer que se busca a sí misma en la noche, a tientas, entre el caos y su verdad. Sea la que sea, la que recuerda, la que se miente, la que aún la mantiene despierta. Su verdad también está repleta de mentiras. Y ella lo sabe.
***
La novela de Germán es solemne, después de todo, está narrando una historia de supervivencia. En el retrato tan certero que hace sobre la locura se develan secretos; se tejen comienzos y finales.
¿Qué es la verdad? Eso se preguntan tanto el autor como la protagonista. Quizás la verdad en realidad no exista. Solo es un cuento que nos contamos para estar mejor. Como esas fotos que miramos, cuando perdemos el rumbo y la cara se nos llena de subtítulos. La verdad es eso: un álbum de figuritas, que tratamos de llenar, de la mejor forma que sabemos.
Germán L. Ansonnaud, argentino y porteño, nació el 13 de febrero de 1983 en el barrio bohemio de San Telmo. Obtuvo el título de Diseñador de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, aunque su verdadera pasión siempre fueron las letras y sus laberintos. Desde niño encontró en la lectura mundos apasionantes, y esa fascinación lo llevó a recorrer un camino hecho de cuentos y poesías, hasta cristalizar en esta, su primera novela. Porque siempre tuvo páginas en sus manos e historias en su corazón.
-¿Cómo se ficcionaliza un hecho que ocurrió de verdad?
-La historia surge por primera vez de un relato que me contaron hace muchos años, en el cual había elementos reales y otros que no parecían tener ningún sustento: el bombardeo al hospital psiquiátrico, por ejemplo. Tomando como base esos elementos y otros propios, escribí primero un cuento; mucho tiempo después, una versión inicial de la novela. En esa primera versión no existía el incendio de la Clínica Saint Emilien como marco histórico; eso nació de una investigación personal que realicé durante la pandemia. Entonces entendí que necesitaba reescribir por completo toda la historia, porque me impactó tanto que esa tragedia haya caído en el olvido. Crucé un relato personal, que no pude determinar como verídico, con un hecho histórico que sí lo fue, y con elementos de ficción, para armar una historia que produzca en el lector lo mismo que me generó a mí: una búsqueda. En mi caso, fue rescatar un hecho terrible desde el olvido colectivo.
-¿Por qué la locura?
Desde mi infancia interpreto a la locura como un ámbito de profunda incomprensión pero también, de completa soledad. Es uno de los temas que cruza a Quédate en mis brazos, la soledad. La protagonista la siente en cada etapa de su vida, desde un lugar donde se evidencia su imposibilidad de conectar con todos: sus padres, sus parejas, los otros pacientes, Mariana y, ella misma. Es la soledad es la que la impulsa a inventar (e inventarse) un relato que cuenta una y otra vez, para lograr algo de empatía. Es ese mismo sentimiento que tenía en el hospital, y sabía que era el sendero para perder la cordura. Por eso, al principio de la novela, elige el camino más sencillo, el de la víctima. Pero no de su historia (donde lo era), sino de la construcción de su historia, la que erigió sobre sí misma para esquivar tanto dolor. Cuando la vida la enfrenta a otra realidad, entiende que el único camino es atravesar ese dolor, hacerse cargo de que es quién es; aceptar que también construir nuestra memoria, es el primer paso para entender nuestro presente.
Es cierto que la salud mental es mucho más compleja y, desde el punto de vista personal, puedo entender que no siempre existe, desde los pacientes, una voluntad para enfrentar un tema tan complejo. Lo angustiante es la soledad en la que sobreviven y, cómo en todos estos años, es una realidad en la cual no se logra un abordaje íntegro: desde lo familiar, social y estatal, la desprotección es prácticamente total.

-¿Qué representa realmente en la novela la figura de Mariana?
-Mariana representa muchas cosas. Desde una primera interpretación, es la niña que la madre le hizo abortar a la protagonista; su enfermedad, el abuso, la infancia rota. Es su amiga también, pero puede ser leída como un personaje imaginario dentro de la propia ficción del relato: Mariana era una víctima inevitable, pero también era una sobreviviente. Y lo más importante: era la familia que ella anhelaba. En un aspecto literal incluso, a lo largo de la historia Mariana, cambia de sentido. Al principio es una amiga, luego es una compañera; después, el motivo de la protagonista para ponerse en movimiento y también, para detenerse. Su pérdida y su reencuentro: porque ella sostiene ese relato para quedarse en ese lugar de su vida pero, cuando elige verla en esa fotografía, esa elección desencadena en romper con una realidad que la encerraba, sea cuál fuera el precio que tuviese que pagar.
-¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Por qué?
-A los diecinueve años tuve una crisis existencial que se unió a una ruptura de una relación sentimental; eso hizo que me conectara con una sensibilidad que siempre había sentido, y permitiera que aflorara. Al principio escribía poesía, porque los sentimientos no me llevaban hacia una narrativa, sino eran simplemente una descripción de mi estado interior. Pasaron dos, tres años, y empecé a escribir cuentos, con los que logré algunas publicaciones. Seguía, sin embargo, sin estar a gusto con los resultados. Entonces fue que entendí que mi forma de narrar necesitaba tener como base una historia personal, y me encontré con este relato. Mi segunda novela está basada en mi vida y ahora, que estoy escribiendo la tercera, otra vez me inspiro en hechos donde privilegio la verdad a la realidad: cómo se vivieron, cómo se interpretaron y el impacto que tuvieron en la vida de quién los vivió.
-En la locura como en la vida existen laberintos de los que es difícil salir…
-En el caso de la protagonista, el hecho de permanecer en ese estado, o salir, es una decisión: ella sabe cuál es la realidad que eligió olvidar y cuál, eligió para refugiarse. Es un laberinto, pero del que conoce el camino de salida. No es que elija el camino más sencillo, no es un juzgamiento; el discurso no se sitúa en esa posición. A veces quedarse encerrado es más difícil que salir a la luz. Creo que ella entiende todo esto, pero simplemente no tiene suficientes motivos para cambiar las cosas. Por la aparición de Mariana, verla otra vez, es algo a lo que se aferra; es una oportunidad para perdonarse. Es la sensación que tenemos a veces cuando encontramos la llave de la puerta del calabozo que nos encierra y entendemos que no la habíamos perdido, sólo la extraviamos por un tiempo.
Sofía Gómez Pisa es periodista y escritora. Escribe la newsletter "La batalla cultural" domingo de por medio por Ornitorrinco.



